EL VARÓN CASTRADO
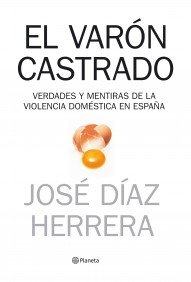
JOSÉ DIAZ HERRERA
UN LIBRO QUE SIGUE SIENDO DE RABIOSA ACTUALIDAD PESE A HABER SIDO PUBLICADO HACE QUINCE AÑOS
El miembro de Médicos sin Fronteras, colaborador de radio y televisión, J. S., sufrió en 2005 uno de los procesos inquisitoriales más traumáticos de su vida.
Previamente, la voz melodiosa de una mujer le dijo al teléfono: «Te llamo de la comisaría de la calle Rubio Gali. Tienes una denuncia por malos tratos y queremos charlar contigo. ¡Pura formalidad! ¿Puedes pasarte por aquí?».
Semanas antes había entrado en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004 (día de los Santos Inocentes, según el santoral católico).
Acostumbrado a vivir el dolor de las guerras que asolan Africa, el médico se presentó en comisaría a pecho descubierto.
Nada más identificarse, sin leerle sus derechos ni informarle de qué se le acusaba, un grupo de agentes procedió a tomarle las huellas dactilares, a hacerle fotos de frente y de perfil. Luego le colocaron unas esposas para conducirle a los calabozos.
«Ya que me van a enchironar quiero que vean esto», planteó mientras entregaba un DVD a una de las mujeres policías. La agente lo cogió con desgana y le echó un vistazo. Pero la escena que le devolvió el ordenador le puso los pelos de punta. Una mujer, blandiendo un enorme cuchillo de cocina, corría tras el médico, le acorralaba y le apuñalaba.
La policía reconoció en las imágenes a la mujer que había puesto la denuncia. Pero no se conmovió. Si duras fueron las lesiones causadas por el arma blanca, más dolorosa fue la respuesta que el presunto acusado escuchó de los labios del agente: « ¡Qué le habrá hecho usted a su mujer para que le clave un cuchillo!».
Estudioso de la violencia familiar, J. S. no pudo contenerse: « ¿Insinúa que soy culpable de que mi mujer haya querido matarme?».
«Una mujer no hace eso si no se le provoca», contestó la policía.«Es decir, usted juzga a la gente por sus perjuicios feministas. No admite que haya mujeres asesinas, malvadas, arpías, dispuestas a asesinar a su marido para quedarse con sus hijos y su casa», se defendió él.
Para reafirmar su tesis de hombre maltratado, J. S. entregó a la agente una treintena de partes de lesiones de distintos centros de salud de Madrid. La agente los leyó uno tras otro. Como aquella situación no figuraba en su protocolo de actuación no supo qué hacer y elevó el caso a sus superiores.
«Las pruebas están a su favor y es probable que condenen a su esposa por intento de asesinato pero yo tengo una denuncia por malos tratos de su mujer. Esta noche tendrá que dormir en el calabozo», le dijo el responsable del centro.
J. S. parecía estar viviendo en un país de locos la peor pesadilla de su vida. Su mujer había querido matarle, había presentado las pruebas a la policía, y le «condenaban» a él.
Al final, logró que le dejaran volver a su casa con la promesa de acudir al día siguiente al Juzgado. «Se va con el compromiso de encerrarse con llave. Porque si su mujer se presenta en casa y usted la mata, quien se juega el pan de los hijos soy yo», le ordenó el oficial de policía.
Durante el año largo en que estuve investigando por los juzgados de toda España mi libro El Varón Castrado. Verdades y mentiras de la violencia doméstica en España, tuve acceso a más de 3.000 sumarios judiciales, viví centenares de situaciones tan o más esperpénticas como la anterior. Veamos otro caso.
Siete meses antes, M.D., ingeniero industrial, tuvo una pelea con su esposa en su domicilio de la calle Menéndez Pelayo de Madrid. Como él no quería discutir, su mujer le provocó empujándole contra una cómoda causándole una lesión en la espalda. El varón reaccionó y le devolvió el golpe.
Poco después la policía se lo llevó detenido a la comisaría de la calle Huertas. Ella le había denunciado por malos tratos. Allí le tomaron las huellas, le quitaron sus objetos personales, incluido el reloj y los cordones de los zapatos, las medicinas para combatir un resfriado, sus gafas (tiene 5 dioptrías en cada ojo) y lo metieron en el calabozo.
Era viernes y los Juzgados de Violencia estaban cerrados. Al día siguiente lo trasladaron a la comisaría de Moratalaz donde volvieron a reseñarle. El lunes lo presentaron en Plaza de Castilla después de pasar tres días encerrado, alimentado sólo con zumo y galletas.
Allí se encontró con la primera sorpresa. El juez negó a su abogado el derecho a representarle y nombró uno de oficio que, nada más verle, le preguntó cuánto ganaba. Luego le recomendó que firmara una sentencia de conformidad: «Así aceptas una condena de 7 meses, evitas una pena mayor y no te expones a ir a prisión», le dijo el letrado.
Después de tres noches sin pegar ojo, víctima de un principio de neumonía, desorientado, sin ver un palmo más allá de sus narices, M. D. solo quería salir del infierno. Esposado, tras un «juicio» de diez minutos firmó lo que le pusieron delante y acabó la pesadilla.
Por la tarde, le soltaron, le entregaron una bolsa de basura y una patrulla le acompañó a recoger sus objetos personales. La vivienda, regalo de su madre, le fue adjudicada por el juez a su ex mujer y a sus dos hijos a los que debía pasar una pensión de 600 euros.
Todo aquello por lo que un hombre lucha -familia, hijos, hogar, patrimonio- se lo habían arrebatado en un juicio fotocopia, defendido por un desconocido.
«Bajo el shock traumático del calabozo, enfermo, sin asesoramiento, sin prestar declaración ante el juez, sin que le leyeran la acusación ni ser escuchado y sin que nadie le explicara las consecuencias de una sentencia firme e inamovible mi cliente fue condenado sin juicio», afirma su letrada Patricia Gómez. «El asunto no tiene parangón en la jurisprudencia de ningún país civilizado. Es tan grave que clama al cielo».
Hoy la gran tragedia de M. D., similar a la de otros miles de hombres, es cómo les contará el día de mañana a sus hijos, que él no es un maltratador, que nunca pegó a su madre, salvo para defenderse.
REALIDAD INVISIBLE
Escenas como las narradas, propias de un relato de Kafka, ocurren centenares de veces al día. Son tan aberrantes que para recrearlas habría que resucitar al escritor checo, clonarlo un millar de veces, y poner a todos sus clones a escribir sin descanso.
Y es que en España hay una realidad invisible que raramente aparece en los medios: la persecución sistemática del hombre por el mero hecho de serlo, la violación continua de su derecho a la presunción de inocencia, su condena sin ser oído y la creencia unánime de que un alto porcentaje de los varones son maltratadores genéticos y que hay que darles caza, sin tregua ni cuartel.
Los datos de esta nueva Inquisición son harto elocuentes. Desde comienzos de 2004, en que se puso en marcha la orden de protección, más de 250.000 varones han sido sacados por la fuerza de sus casas, separados de sus familias, desposeídos de sus bienes en juicios inapelables y muchos enviados a la cárcel como si se tratara de individuos no reciclables para la sociedad.
Paralelamente, 190.000 varones –¡Ojo, el libro fue editado en 2006!- han sido fichados en el Registro de Maltratadores y más de 25.000 desterrados en 2005 de su entorno mediante órdenes de alejamiento, el instrumento más eficaz para acabar con muchos matrimonios, ya que pueden durar varios años.
Y es que la Ley de Violencia de Género es como un revólver. Aniquila a los hombres sin atender a razones, con la mecánica de las armas. Según el Observatorio del CGPJ, durante su primer año de vigencia, se detuvo en España a 150.000 varones (160.000 de acuerdo con las cifras aportadas en los cursos de Verano de El Escorial), más de 400 por día.
Una Ley destinada a perseguir al hombre, a veces sin otra prueba que la denuncia telefónica de su compañera, no tiene parangón en ningún país europeo. La medida podría tener justificación si la violencia familiar fuera superior a la del resto de los países del entorno. Ocurre lo contrario. España es uno de los países más pacíficos de Europa. Un informe del Centro Reina Sofía del 2000 revela que la tasa de uxoricidios era del 2’44 por millón, cifra por debajo de la cual sólo estaban Islandia, Irlanda, Holanda y Polonia. El resto de las naciones civilizadas -Finlandia, Dinamarca, Suecia, Rumania, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia-, ofrecen cifras de asesinatos de mujeres hasta cinco veces más altas.
La tendencia a judicializar los conflictos familiares, dando el mismo tratamiento penal a la violencia ocasional y a la habitual, prohibiendo la mediación y el perdón, con ser grave no es lo más pernicioso. Lo es el hecho de establecer como verdad incuestionable que las riñas entre parejas tienen siempre un elemento activo que trata de imponer su autoridad por la fuerza -el hombre- y otro pasivo, la mujer, víctima ancestral del dominio del macho.
Un enfoque maniqueo que no se compadece con la realidad. Así, en 2001 E.R.P. fue detenida en Barcelona por matar a su primo de 27 puñaladas; C.P. pasaportó a tiros a Antonio Quintana; E.G.G. despachó a su compañero a martillazos; M. S. apuñaló 18 veces a su amante en Valencia; a Restituto Rojo su hija le cortó el cuello de un tajo y una mujer estranguló a un paralítico en Valencia. Son sólo algunos de los asesinatos cometidos por mujeres en el año en el que 35 varones fueron ultimados.
Sus muertes son silenciadas. Aunque nadie duda de que el hombre es más violento que la mujer, la lista de varones asesinados por sus parejas es irrebatible. Pero como afirma la catedrática de la Politécnica de París, Elisabeth Badiner, discípula de Simone de Beauvoir, «nadie las cita; para conseguir leyes protectoras hay que demostrar que somos víctimas de los hombres».
AGRESIVAS
Erin Pizzey, la feminista que abrió el primer refugio para maltratadas en Londres, lo corrobora: «La violencia no es cuestión de sexo. De las primeras 100 mujeres que entraron en mi refugio 72 eran más agresivas que sus maridos».
Y es que la Ley contra la Violencia de Género, manejada por el feminismo de la reivindicación, es un maquiavélico instrumento para acelerar las políticas de igualdad entre sexos. Es cierto que nació con otros fines. Convertida en el proyecto estrella del Gobierno Zapatero, fue aprobada en el 2004 con el loable propósito de acabar con los asesinatos de las mujeres.
Conviene señalar, no obstante, que no fue la primera norma puesta en vigor con ese encomiable fin. La aplicación del Código Penal como medio para frenar los conflictos familiares, comenzó a esgrimirse a partir de la reforma de 1989 que castiga la violencia en su artículo 425.
El Código Belloch (1995), amplió los sujetos y los tipos penales. Imbuido de la filosofía del palo, el PP, en lugar de agravar las condenas a los asesinos de mujeres, violadores, o maltratadores habituales, siguió la senda de meter a todos los hombres en el mismo saco.
Pese a que un informe de la Universidad de Zaragoza reveló en el 2000 que sólo el 18% de las mujeres asesinadas habían denunciado malos tratos, el PP ensanchó las barreras punitivas para abarcar a mayor número de varones. Legislando con encuestas manipuladas, a golpe de opinión pública impulsó los juicios rápidos, estableció la orden de alejamiento y toda una panoplia de normas, encaminadas a proteger a uno de los elementos del conflicto.
Tras alcanzar el poder, al PSOE solo le bastó dar una vuelta de tuerca para convertir en sospechosa a la mitad de la población. Actuando como un potente bulldozer, la maquinaria policial del Estado con una simple denuncia ha detenido a hombres de 90 años, dementes, drogadictos o mendigos por no tomarse su medicación; se ha llevado de sus casas a hombres en calzoncillos y ha interrogado a menores en el colegio para localizar al padre.
Con una norma que convierte las faltas más nimias en delitos, no es extraño que los juzgados estén colapsados por varones que han dado un tirón de orejas a su mujer porque ella le quitó el coche, por individuos acusados de beber de la botella de agua de sus esposas o por parejas que riñen por el mando del televisor, asuntos todos ellos de escasa entidad desde el punto de vista del reproche penal, pero convertidos artificialmente en delitos. La reforma de la Ley del Divorcio ha enturbiado aún más el panorama.
El 11 de julio de 2005, el rumano Julian Grosu se quemó a lo bonzo hasta morir frente al Parlamento de Bucarest. Tomó la drástica decisión tras 15 meses de lucha, para que se cumpliera la Convención de la Haya y los tratados internacionales.
Dos años antes Grosu se separó de su mujer en su país y los tribunales le concedieron la guarda y custodia de su hijo. En un viaje a España, donde residía su ex mujer, fue detenido y un juez, vulnerando la soberanía de los tribunales rumanos, le quitó al menor y se lo entregó a su mujer.
Su caso no es único. Miles de padres luchan en España por la custodia compartida de sus hijos e incluso para que se penalice su secuestro durante años en las casas de acogida sufragadas por el Estado, vulnerando los autos judiciales.
Porque, si hace años parecía justificado que tras la ruptura matrimonial los hijos vivieran con la madre al disponer de más tiempo, en 2006 en que el 52% de las mujeres trabajan es lógico que por lo menos un porcentaje similar de hombres comparta su cuidado.
No ocurre así. Al tramitarse la Ley de Divorcio, el feminismo radical presionó a Zapatero para impedir la custodia compartida. «Quitarle a la madre el control de los menores supone echarla de la casa, suprimir la pensión y arrojarlas a la marginalidad», argumentaron. «No hacerlo es fomentar el parasitismo de la mujer, condenarla a depender del hombre o del Estado», arguyeron las dirigentes de Nuevo Feminismo.
Por eso, transcurridos 17 años desde que el Código Penal entró en la familia, las medidas se han manifestado inútiles. Lo reconoció el Fiscal General del Estado: «La Violencia de Género ha crecido en el último año en un 52%».
Y es que, una norma que castiga en exceso, que lleva a cabo todos los días una razzia de más de 400 hombres sin dejarles otra salida que la miseria, e induce a muchos varones a quitarse la vida para escapar de ella no es buena. Miles de condenados, con la colaboración de sus mujeres, la incumplen al negarse a acatar las órdenes de alejamiento. Muchas mujeres se aprovechan de ella y denuncian malos tratos para obtener un divorcio en 24 horas y centenares de parejas la hacen inservible al negarse a declarar.
Por eso, a la Ley contra la Violencia de Género habría que derogarla sin dilación como se ha pedido en más de 100 autos al Constitucional. Aunque sólo fuera para salvar el honor de centenares de jueces, policías y fiscales que tratan de aplicar una norma que divide a la sociedad, casi por partes iguales, en buenos y malos.
El varón castrado, de José Díaz Herrera (Editorial Planeta), salió a la venta en noviembre de 2006.
El relato de «EL VARÓN CASTRADO», de José Díaz Herrera es el de la puesta en marcha de una legislación y una práctica policial y judicial que, en nombre de la defensa de la Mujer, con mayúscula, o para evitar los maltratos, ha socavado radicalmente las bases mismas del Estado de Derecho, en particular la presunción de inocencia (cualquier denuncia contra un maltratador masculino es tramitada y aceptada ipso facto) y la igualdad ante la ley, al considerar el maltrato contra las mujeres como un delito específico, ajeno al genérico de violencia o de maltrato vigente hasta la entrada en vigor de la nueva norma. La historia se remonta a los Estados Unidos de los años 70, cuando se empezaron a aplicar los principios que habían inspirado las leyes de Derechos Civiles a todas las minorías, más allá de aquélla a la que estaban destinadas, la negra. Influidas por el feminismo radical, las medidas adoptadas a partir de ahí abrieron la puerta al intervencionismo radical del Gobierno hasta en los asuntos más íntimos de las personas. Pretendían corregir e incluso compensar una injusticia, pero suscitaron muchas otras, como tan bien ha demostrado, entre otros, Thomas Sowell en sus libros sobre los efectos de las políticas de cuotas y acción afirmativa. Cuando ya Estados Unidos y los demás países pioneros empezaban a estar de vuelta, en vista de los efectos perversos que estaban causando dichas medidas, llegó el turno de ponerlas en práctica en España. La trayectoria, muy bien descrita por José Díaz Herrera, va desde la elaboración teórica del feminismo radical a la combinación con presupuestos ideológicos progresistas y la puesta en marcha de lobbies feministas que se alimentan de subvenciones, crean oligarquías influyentes y manipulan a una opinión pública a la que los grandes medios no suelen dar otra información más que la que interesa a dichos lobbies. La intención última: asegurarse un voto cautivo y convencer a las mujeres de que su dignidad y su libertad no dependen de ellas mismas, sino de los burócratas, los lobbies feministas y el Gobierno. El último resultado es la Ley de Violencia de Género, aprobada –con una sola abstención– en el Congreso en diciembre de 2004. La unanimidad da la medida de hasta qué punto el asunto del maltrato contra las mujeres, siempre machaconamente tratado en el mismo sentido por el Gobierno y los medios de comunicación, se ha convertido en un elemento central del pensamiento único progresista, compartido y, más aún, adorado por la derecha y por la izquierda. Así es como El varón castrado rompe uno de los tabúes más sagrados de una dogmática que ya empieza a resultar rancia, aunque sigue siendo muy poderosa. Los datos reales y las consecuencias las resume el autor en las páginas finales, auténtico alegato contra una situación escandalosa. La violencia en las familias se reparte entre el 60% que es responsabilidad de los maridos y el 40% que es responsabilidad de las mujeres. Según Díaz Herrera, en ningún país se ha elaborado una ley tan dura y discriminatoria, y mucho menos se ha intentado resolver el problema de la desigualdad entre sexos mediante la aplicación del Código Penal a los varones. La Ley de Violencia de Género no sólo no ha reducido la violencia, sino que la está incentivando, siempre según el autor, por la facilidad con que muchas mujeres recurren a este instrumento para dirimir disputas domésticas, lo que suscita una espiral de violencia imparable. Se archiva el 59% de los procesos por malos tratos. Se han creado problemas inextricables en cuanto a la custodia de los hijos, así como en el acceso a éstos por parte de multitud de padres. Entre 400 y 500 varones son detenidos al día, sin que las instalaciones policiales estén preparadas para esta avalancha. Se han generado auténticos negocios, supuestamente para crear centros de acogida a mujeres maltratadas. Son sólo algunos de los datos, corroborados por la juez María Sanahuja en la presentación del libro y, luego, en una entrevista con el periódico La Razón. *** En el capítulo de las anécdotas menos atroces, hay algunas sabrosas. Una es la cena organizada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega con ocasión de la visita de la recién elegida presidenta de Chile a Madrid, en un restaurante sumamente caro y a cargo del presupuesto público. De la cena estaba excluido cualquier acompañante masculino. Por otra parte, y como es bien sabido, Rodríguez Zapatero ha hecho gala de su condición de feminista radical.  Encuadradas en el panorama anterior, las dos anécdotas coronan un paisaje siniestro, que ensombrece el avance de la autonomía de las mujeres en la sociedad española y tiñe con una tonalidad de resentimiento y voluntad antidemocrática las políticas puestas en marcha en nombre de la igualdad. Es aquí donde se introduce el tercer registro del libro, que se cuela por entre las narraciones y la historia reciente. Es más que nada una sensación, difícil de describir pero bien perceptible. Se trata del retroceso de la masculinidad en España, de la retracción al gregarismo y al narcisismo de los varones heterosexuales, de su pánico y del descrédito de los valores tradicionalmente asociados con la masculinidad, como la audacia, el valor, la iniciativa e incluso el interés, no digamos ya la curiosidad y la atención hacia las mujeres. Sometidos al mismo tiempo a una competencia implacable por parte de las mujeres en los estudios y en el trabajo, a la inseguridad nacida de un nuevo reparto de papeles y a la ofensiva del feminismo radical del que presume Rodríguez Zapatero, tan identificable con esta retirada de la virilidad incluso en lo que se adivina de sus relaciones familiares, da la impresión de que los varones españoles ya no quieren ser tales y, mucho menos, asumir las responsabilidades que les incumben. Aquí el libro de José Díaz Herrera respira por una herida general. (El propio autor aclara que nada tiene ver su propio caso de separación con el análisis del volumen). Es curioso cómo una sociedad que universalizó la palabra machismo se ha convertido en tan poco tiempo en una sociedad de varones amedrentados, encogidos. Siendo el libro de José Díaz tan completo en tantas cosas, le falta algún toque que explique este extraño retroceso, este miedo a la masculinidad que sobrecoge a tantos hombres españoles y del que, sospecho, los varones no son los únicos perjudicados. En resumen, un libro recomendable, y valiente, para entender una sociedad en la que el progresismo –compartido por todo el espectro político– está haciendo estragos.
Encuadradas en el panorama anterior, las dos anécdotas coronan un paisaje siniestro, que ensombrece el avance de la autonomía de las mujeres en la sociedad española y tiñe con una tonalidad de resentimiento y voluntad antidemocrática las políticas puestas en marcha en nombre de la igualdad. Es aquí donde se introduce el tercer registro del libro, que se cuela por entre las narraciones y la historia reciente. Es más que nada una sensación, difícil de describir pero bien perceptible. Se trata del retroceso de la masculinidad en España, de la retracción al gregarismo y al narcisismo de los varones heterosexuales, de su pánico y del descrédito de los valores tradicionalmente asociados con la masculinidad, como la audacia, el valor, la iniciativa e incluso el interés, no digamos ya la curiosidad y la atención hacia las mujeres. Sometidos al mismo tiempo a una competencia implacable por parte de las mujeres en los estudios y en el trabajo, a la inseguridad nacida de un nuevo reparto de papeles y a la ofensiva del feminismo radical del que presume Rodríguez Zapatero, tan identificable con esta retirada de la virilidad incluso en lo que se adivina de sus relaciones familiares, da la impresión de que los varones españoles ya no quieren ser tales y, mucho menos, asumir las responsabilidades que les incumben. Aquí el libro de José Díaz Herrera respira por una herida general. (El propio autor aclara que nada tiene ver su propio caso de separación con el análisis del volumen). Es curioso cómo una sociedad que universalizó la palabra machismo se ha convertido en tan poco tiempo en una sociedad de varones amedrentados, encogidos. Siendo el libro de José Díaz tan completo en tantas cosas, le falta algún toque que explique este extraño retroceso, este miedo a la masculinidad que sobrecoge a tantos hombres españoles y del que, sospecho, los varones no son los únicos perjudicados. En resumen, un libro recomendable, y valiente, para entender una sociedad en la que el progresismo –compartido por todo el espectro político– está haciendo estragos.
JOSÉ DÍAZ HERRERA: EL VARÓN CASTRADO. VERDADES Y MENTIRAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN ESPAÑA. Planeta (Barcelona), 2006, 773 páginas.









