“La nación más fuerte del mundo es, sin duda, España. Siempre ha tratado de autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo”.- Hispanotropía y el efecto von Bismarck.
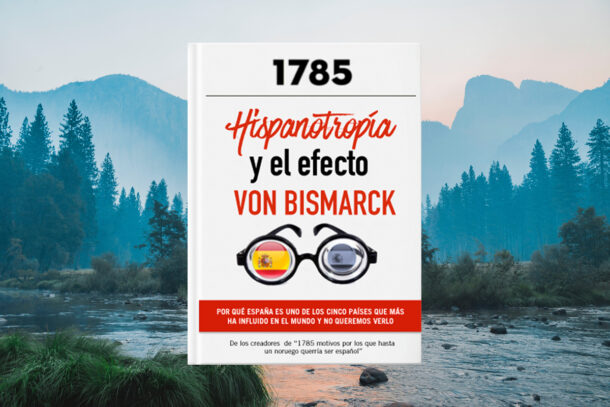
Entrevista con Elvira Roca
Imperiofobia e Hispanotropía
Elvira Roca Barea es Doctora en Filología Clásica y licenciada en Filología Hispánica. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ha impartido clases en la Universidad de Harvard. Conferenciante, articulista en diarios como El Mundo o El País y escritora. En 2016, publica su obra Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, una obra de gran éxito con gran repercusión mediática, académica y social.
En este artículo reproducimos parcialmente la entrevista que dio lugar al capítulo del libro Hispanotropía y el efecto Von Bismarck titulado ¿Es España un país oscuro y fallido? en el que María Elvira Roca nos ofrece interesantísimas respuestas a nuestras preguntas:

P: ¿Es España un país fallido, oscuro, de inquisidores, tal y como es percibido por muchos españoles?
R: En absoluto, pero es difícil superar ese punto de vista cuando una parte importante de nuestras élites intelectuales, que son los formadores de opinión pública, lo cultiva con pasión, lo promociona y hace de este argumentario el motivo de su «prestigio intelectual». En el siglo XVIII, se transformó en el discurso oficial de la nueva monarquía, que venía a arreglar España con reformas y que nunca lo conseguía porque el país no tenía apaño. Recientemente he leído en prensa titulares como este: «Nuestra verdadera leyenda negra es la desidia, la envidia y una cierta pereza», eso es el 10 de octubre en El País. El 29 de octubre, otro titular en El Norte de Castilla y otras cabeceras de Vocento: «Este país se vuelve más miserable conforme se niega el diálogo al adversario». El 7 de noviembre, en El Mundo leemos: «España no se ha caracterizado por ser un país tolerante y respetuoso». Da igual quiénes sean los que dicen estas cosas. Lo que importa es que las dicen y obtienen titulares. Y ningún reproche social, sino más bien al contrario. Decir estas cosas en España es de buen tono. Significa que perteneces a la estirpe de los «reformistas» y eres un incomprendido en un país cerril. Así se compra en España ser un rebelde premiado. Es un buen ramillete y podría seguir. Intente encontrar algo parecido en la prensa inglesa o francesa y no lo hallará, pero en España tienen prestigio y premios. Y crean opinión pública. Necesitan un país acomplejado y débil, y así ellos son estupendos y magníficos, honestos, modernos y europeos… Y nada, que han tenido la desgracia de nacer aquí, como nos decía un profesor mío en la universidad. ¿A dónde no hubiera llegado él de haber nacido en un país como Dios manda y no en España? Era un inútil integral, pero escuchábamos aquello y nos parecía tan normal. A los veinte años, un español medio se ha habituado ya a ese discurso y lo ha interiorizado. En realidad, es una inmensa fortuna porque en ningún lugar habrían llegado a ocupar la posición que ocupan aquí. Y luego son grandes patriotas, claro. Es como el amor de los maltratadores: «Pero qué tonta eres, querida, qué fea y qué torpe, no sé cómo te aguanto, anda, anda, dame premios y honores para reivindicarte un poco, que si no vas a demostrar que eres todavía más miserable y más inculta de lo que ya pareces…». Es patético pero funciona.
Y esto le hace un daño inmenso al país. Como no son capaces de criticar de manera concreta y razonada, con hechos y nombres, no sea que alguien se moleste y, claro, pase factura, entonces es España la perezosa, la intolerante, la miserable, la envidiosa… O sea, lo somos todos, pero ellos no. Así no se molesta a nadie en concreto (te colocas en la zona de confort en la que no hay ningún peligro) ni se hace crítica constructiva ni se proponen reformas que sirvan para algo. La culpa es de España (no de él), pero esto nos perjudica a todos por igual, sin que aquel que perjudica a la colectividad sufra reproche por ello. Envuelto en el manto del denunciador de España, como el don Periquito de Larra en el artículo «En este país», el don Periquito sigue existiendo porque se ve muy beneficiado con esta actitud en un país cargado de complejos, falto de confianza en sí mismo y que lleva más tres siglos viviendo de la opinión ajena. Fíjese en que Larra escribió esto en 1833, pero podría publicarse mañana en cualquier periódico y sería de plena actualidad. Estas continuidades en el tiempo, cuando son tan rotundas y tan evidentes que nadie puede negarlas, necesitan que se las estudie y se intente comprender el origen y el motivo. Quizás se pueda (o no) corregir este trastorno social. Lo que está claro es que afecta a nuestra autoestima y se transforma en un cepo en cuanto aparecen dificultades. Ciega para afrontar los problemas del presente porque inmediatamente aparece el argumentario de la leyenda negra plenamente conservado en el formol de nuestros don Periquitos y se hace imposible un análisis realista del problema presente. Cualquier botarate incapaz de poner los puntos sobre las íes, ni siquiera por aproximación, aparece esgrimiendo argumentos hispanófobos como esos titulares y, como decía Larra, un país ávido de palabras los recibe y queda convencido de su maldad trascendental, de su intrínseca incapacidad para nada bueno o civilizado.
¿País fallido? No conozco otro capaz de sobrevivir con semejante llaga perpetuamente cultivada en su anterior.
Todos los países son fallidos en la medida en que todos pasan por problemas graves, de distinta naturaleza, cada cierto tiempo. ¿Es Alemania un país fallido tras haber ocasionado y perdido dos guerras mundiales? Esto del país fallido va camino de convertirse en una de esas fórmulas lingüísticas que tienen éxito en los medios en un momento determinado (ya lo decía Larra) y que terminan calando a fuerza de repetirse sin que nadie sepa muy bien lo que significa.

P: ¿Es España un país periférico en la historia?
R: Ahora sí, sin duda. Y eso no es malo. En otros tiempos no lo fue, y no haber sabido hacer el duelo por la pérdida de esa hegemonía es parte del problema presente. Una de las contracturas musculares que eso ha provocado es no saber qué hacer con la historia del Imperio español, que ha sido imposible objetivarla. Unos, que se creen que la España de hoy es de algún modo aquella España que mandaba en el mundo (un disparate) y viven en una realidad ilusoria, y otros combaten con argumentos hispanófobos contra ese imperio, como si todavía existiera. Es lo mismo, si se fija usted. Se habita mentalmente en el imperio, a favor o en contra, como si fuese una realidad viva. Esta fantasmagoría parte de la base de no haberse enterado de que ese imperio se acabó hace dos siglos. Y ambos puntos de vista demuestran lo mismo, a saber, que no se han enterado de que el imperio no existe. Pero nada es inocente. De esta supervivencia anómala son responsables en gran medida los nacionalismos o indigenismos balcanizantes que hicieron su aparición en el siglo XIX y que construyeron su argumentario contra la España conquistadora. Pasando por alto el hecho muy evidente de que ellos, vascos, catalanes, gallegos o valencianos, eran también la España conquistadora.
De esta fantasmagoría irracional participan españoles e hispanos por igual. Como por ejemplo López Obrador, que demuestra la misma convicción fantasmal. En realidad, López Obrador y otros tantos son la demostración de que este no es un problema de España, sino un trastorno bipolar que afecta a toda la comunidad hispana. Como decía en una entrevista el historiador mexicano Martín Ríos Saloma, «lo que ocurre en Hispanoamérica y en España es que en lugar de asumir el pasado, lo cargamos, y esa carga sí que va condicionando las respuestas que damos a los problemas del presente». Y lo mismo decía María Zambrano hace ya bastantes décadas.
No pasa nada por ser un país periférico. Se puede tener un confortable acomodo en el mundo sin ir en cabeza, ni siquiera en tu vecindario. Pero para esto hemos de solucionar los problemas que hemos heredado, y de ellos el más grave es la falta de solidez del Estado, a un lado y otro del Atlántico. No hemos sabido consolidar el Estado moderno por la actividad incesante de tendencias feudales minoritarias que nacieron con el big bang del Imperio español, durante el estallido o más bien implosión de aquel enorme cuerpo político. Esas tendencias centrífugas buscan la fragmentación a través de la exaltación del hecho diferencial y el indigenismo político. Por este procedimiento se triunfa y se obtiene apoyo desde el exterior. Mire el caso vasco y mire su bandera, hecha a semejanza de la británica. Mire México y mire las intervenciones estadounidenses para acabar con el gobierno de Porfirio Díaz, por ejemplo. Porque la razón de Estado existe, y a todo país le interesa tener vecinos más débiles que fuertes. Estas oligarquías feudales pretenden lograr el control del terruño y la aldea con redes clientelares de proximidad. Con estas tendencias, la democracia y el Estado que la sostiene —o la debería sostener— no puede pactar, pero se pacta, y ese pacto, esa búsqueda constante de apaciguamiento con cesiones de soberanía y presupuesto (dinero, siempre dinero para repartir) debilita al Estado. Y a partir de ese momento el Estado va hacia la quiebra y tenemos una gran crisis y vuelta a empezar. No se aprende de lo ocurrido con el cantonalismo, con las crisis territoriales de la II República… Y cuando iniciamos la Transición, otra vez se vuelve a construir un Estado asimétrico y foral, o sea, entramos de nuevo en una construcción estatal que falla por la base, reconociendo distintas clases de territorios. Herrero de Miñón, o sea, la derecha, es la que incrusta en la Constitución del 78 la Disposición Adicional I, que sanciona en nuestra Carta Magna que en España hay distintas clases de regiones. A partir de ahí, no había más que esperar para que pasara lo que está pasando. Y mucho ha tardado.

P: ¿Podemos estar orgullosos de la historia de España?
R: Por supuesto. Pero la pregunta que usted hace tiene un interés mayor en su análisis. Estar orgulloso implica su contrario: estar avergonzado. Ese es el origen de su pregunta. La historia (póngalo en minúscula, por favor) que se enseña desde que comenzó la construcción del hecho diferencial en cada territorio autonómico es la historia que enseña a los españoles a avergonzarse de ella. Es decir, a rechazar la historia común, lo que nos une, nuestra koiné histórica y también lingüística. De otra manera, los indigenismos separatistas no pueden educar a la gente para que rechace el vínculo que les une a las otras partes de España. Este rechazo se fabrica encontrando formas de legitimidad en la historia, en los argumentos de la leyenda negra que llevan fabricados siglos y que están ahí tan a mano que no cuesta trabajo acudir a ellos. El otro día leía en un texto de Mikel Azurmendi una referencia al «negocio puro y duro que ofrece la génesis de etnicidad en unos departamentos más autonómicos que académicos». Vamos a morir de tanta autoctonía y tanto localismo. Abonar los egos diminutos es siempre muy rentable, pero tiene como contrapartida que a esta hoguera acuden a calentarse las cabezas más cerriles y más catetas, los que son incapaces de tener un planteamiento político que vaya más allá del alcalde de aldea. La política española se ha llenado más y más de estos alcaldes de aldea peleándose por un olivo. En realidad, hace mucho tiempo que no tenemos una clase dirigente realmente ambiciosa, ni aquí ni en Hispanoamérica. Es una huida constante hacia el interior, hacia la patria chica donde viven los primos, los conocidos, lo que me resulta familiar, con sus redes clientelares que ofrecen seguridad… El problema de esto es que nos arrastra a todos a su cortoplacismo y su localismo enfermizo. Todos los esfuerzos que hagamos para elevar un poco la visión localista se ven perpetuamente aplastados por estos cultivadores del etnicismo nacionalista. Y esto está así desde hace mucho tiempo. Fíjese en lo que escribió José Martí en Nuestra América: «Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal de que él quede de alcalde o mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar». Esto es tan válido para América como para España.

P: ¿Por qué estamos a vueltas con el orgullo o la vergüenza sobre la historia de España?
R: Por el sencillo motivo de que España es el nombre de la casa grande, de la koiné que hace comunidad con gentes muy diversas. Si usted ataca ese nombre —y ese nombre tiene una leyenda negra tremenda y por lo tanto no es difícil—, debilita el vínculo, aquello que liga la diversidad y produce un efecto inmediato de confrontación y balcanización política. Así triunfan los alcaldes de aldea que con tal de mantener a salvo su cortijillo son capaces de comprometer el futuro de todos, incluidos sus hijos.
La historia de España que se enseña hoy en la mayor parte de las autonomías cantonales es un disparate. Me contaba Pedro Insúa con humor que a él en su instituto gallego le habían enseñado que los Reyes Católicos eran poco menos que el demonio. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué los Reyes Católicos y no, por ejemplo, Felipe IV? Pues por la sencilla razón de que esos reyes representan la unificación de los reinos y tienen un valor simbólico muy fuerte en lo que se refiere a la unidad. De ahí la necesidad de atacar el símbolo, de cubrirlo de oprobio, de convertirlo en la manifestación de la intolerancia, de la ocupación, de la destrucción del paraíso étnico. Todo esto se traduce en debilidad política y fragilidad económica, y le puedo asegurar que los gigantes de siete suelas de que hablaba Martí existen. Detrás de la balcanización viene la debilidad y con ella vienen el empobrecimiento, la deuda perpetua y la conversión de la Administración pública en una máquina de recaudar… Ese es un futuro posible y aún probable si no luchamos contra él, no por amor a España, que también, sino por amor a nuestros hijos. Pero hay otros futuros posibles. Hay que tener presente que toda gran crisis genera modos nuevos de oportunidad, ventanas hacia el futuro que hace diez o veinte años no podíamos imaginar.
Como Boadella, yo creo que siempre terminan por ganar los buenos. De lo contrario, el mundo se habría autodestruido.
Esta entrevista forma parte del libro Hispanotropía y el efecto von Bismarck de 1785 | Impulsa España.





